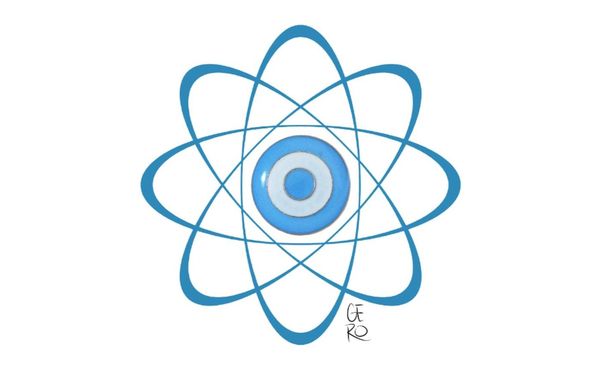El anuncio sobre un avance extraordinario en la búsqueda de la fusión nuclear controlada, un objetivo perseguido afanosamente desde hace más de siete décadas, cuya consecución podría revolucionar por completo el mapa energético mundial y constituir una respuesta contundente al desafío del cambio climático, permitió por un momento focalizar la atención en la National Ignition Facility del Laboratorio Lawrence Livermore, de California, dependiente de la Secretaría de Energía estadounidense y, por extensión, al sistema de “laboratorios nacionales” nacido con fines militares en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.
A fines de la Segunda Guerra Mundial, para ganar la carrera con Alemania por la fabricación de la bomba atómica, el gobierno de Harry Truman puso en marcha el llamado “Proyecto Manhattan”, que fue la empresa científico-tecnológica más ambiciosa de su historia y demandaba coordinar el trabajo de centenares de científicos y técnicos con un objetivo específico a concretar en términos harto perentorios. Para ello fue necesario organizar las actividades necesarias en diversos lugares, donde se localizaron “laboratorios secretos”, que con los años evolucionaron en lo que hoy se conoce como centros de producción de tecnología de gran alcance, que interactúan con las universidades y las empresas.
Quienes con razón destacan el indiscutible liderazgo estadounidense en la revolución tecnológica de nuestra época y ponderan el ecosistema generado en Silicon Valley y el espíritu emprendedor de personalidades como Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, cuyo genio creativo originó fenómenos de la dimensión de Microsoft, Apple o Facebook, olvidan a veces mencionar el hecho de que en el origen de esa formidable explosión de conocimiento estuvo la decisión política del Estado norteamericano, erigido en “inversor de primera instancia” para superar a la Unión Soviética en la puja por la hegemonía planetaria.
Estados Unidos, impelido por las exigencias de la guerra fría, impulsó y financió un torrente de investigaciones cuyos resultados edificaron la infraestructura tecnológica sobre la que se montó esta pléyade de emprendedores exitosos. La Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación para la Defensa (DARPA) y la NASA, fundadas en 1958 durante el gobierno de Dwight Eisenhower, surgieron como respuesta al lanzamiento del Sputnik con el fin de asegurar el liderazgo tecnológico norteamericano en la carrera espacial, fueron dos instrumentos fundamentales empleados para canalizar esos esfuerzos.
El ejemplo estadounidense
La llegada del hombre a la Luna, probablemente la mayor proeza tecnológica del siglo XX, fue producto de la decisión política del presidente John Fitzgerald Kennedy, convencido de la importancia estratégica de aventajar a la Unión Soviética en la conquista del espacio. Las múltiples investigaciones realizadas para cumplir ese objetivo alimentaron una catarata de descubrimientos que fueron desarrollados con la capacidad emprendedora del empresariado estadounidense desplegada en el sistema productivo.
Internet es una derivación de una red de comunicaciones internas ideada en 1969 por investigadores del Pentágono para garantizar las comunicaciones militares en tiempos de guerra. Esos avances fueron compartidos con más de cincuenta universidades estadounidenses y el resultado fue la creación de la “red de redes”, esa autopista de la información por la que actualmente circulan la economía y la sociedad mundial.
El conjunto de las investigaciones científicas y tecnológicas promovidas desde el gobierno de Ronald Reagan para su proyecto de la “Guerra de las Galaxias”, que terminó de desequilibrar la relación de fuerzas militares a nivel global y apresuró la disolución de la Unión Soviética, representó una inmensa plataforma de conocimiento que impulsó la transformación de la economía estadounidense.
Algunas investigaciones históricas demuestran incluso que las abismales diferencias de productividad generadas entre las economías de los Estados Unidos y la Unión Soviética, al revés de la relativa paridad entre ambas superpotencias en el terreno bélico, obedecieron a que los soviéticos, obsesionados con la noción del “secreto militar”, se negaban a transferir a sus empresas los conocimientos derivados de sus avances tecnológicos en el campo militar, mientras que los norteamericanos no dudaban en compartir esos descubrimientos con el sector privado.
De Bariloche a California
En su libro “El Estado emprendedor”, la economista italiana Mariana Mazzucato afirma que “muchas de las innovaciones más radicales en el sistema capitalista vienen de la mano invisible del Estado y no tanto de la del mercado”. Consigna que cinco de las tecnologías principales de las que se sirve el Ipad (entre ellas Internet y la pantalla táctil) dieron sus primeros pasos en los laboratorios estatales, en particular en las industrias de la defensa y de la exploración espacial, al igual que el “algoritmo madre” de búsqueda de Google.
Mazzucato agrega que un 75% de los remedios que se consiguen hoy en las farmacias de Estados Unidos tuvieron su fase inicial en exploraciones del Departamento Nacional de Salud (NIH), que invirtió en investigaciones de base que fueron aprovechadas por las empresas farmacéuticas. Esas inversiones se reprodujeron con la irrupción de la COVID-19 y seguramente habrán de generar en los próximos años nuevos descubrimientos en el campo de la salud.
La economista italiana cuestiona que en el terreno de la investigación exista una “socialización de los riesgos y una privatización de los beneficios”. Rescata una frase de John Keynes, quien sostenía que “lo importante para el Gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo sus individuos y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto”. Con esa argumentación sale al cruce de las críticas al despilfarro de fondos públicos en investigaciones que culminaron en estrepitosos fracasos pero abrieron caminos para otros avances. Al respecto, menciona numerosos ejemplos de experiencias frustradas que con el tiempo promovieron grandes avances. Pone como ejemplo el caso en Francia del avión Concorde, considerado un modelo de fracaso por la montaña de dinero aplicado a su desarrollo, sin reparar en los efectos colaterales que esas inversiones tuvieron en el campo de la defensa.
Curiosamente la Argentina es un ejemplo de esa aseveración. En 1948 Perón aceptó una propuesta de Ronald Ritcher, un científico alemán emigrado que trajo un proyecto sobre el desarrollo nuclear. A tal fin, consiguió que el gobierno argentino hiciera cuantiosas inversiones en equipamiento que fue instalado en la isla Huemul, en las cercanías de Bariloche. Aquel experimento terminó en un rotundo fracaso pero esa infraestructura fue la base de la creación en 1950 de la Comisión Nacional de Energía Atómica y luego del Instituto Balseiro. En pocos años la Argentina se transformó en el país de vanguardia en el desarrollo de la energía nuclear y Bariloche en un centro tecnológico de excelencia.
Por esas extrañas ironías de la historia, el proyecto que llevó Ritcher a Perón en 1948 estaba relacionado precisamente con el logro de la fusión nuclear controlada, tema de este enorme avance científico materializado ahora en un laboratorio público de California. Pasaron 75 años.